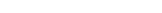"Mi partido es Brasil" -dice el slogan de Bolsonaro. Un slogan tan vacío como eficaz. No puedes oponerte a él, sin ser acusado de "anti patriota", llevas consigo la pureza que te salva de la corrupción y presentas al significante "Brasil" como una unidad total, sin fisura alguna. Estamos del lado del bien, de la pureza, mientras los demás están del lado del mal y de la corrupción. La estrategia de no asistir a los debates presidenciales (ayer el célebre candidato se negó a participar en el debate para el ballotage) va en esa misma dirección: sustraerse de la escena “terrenal”, huir de la posibilidad de ser identificado bajo el rasero de la equivalencia con los demás candidatos, situarse en un “más allá” de toda representación.
Para Bolsonaro se trata de instaurar una relación de transparencia total entre su liderazgo y el pueblo, entre su figura y las masas. Asistir a un debate presidencial lo aleja de ellas, pues, arriesga ser identificado con la corruptela clásica de los “partidos políticos” y su mediación. Justamente “Mi partido es Brasil” significa trabajar bajo el paradójico mensaje de que mi partido consiste en no tener partido, abrazando así una supuesta totalidad uniforme mientras los demás sólo alcanzan a ser un simple punto de vista jerárquicamente inferior. “Brasil” es el significante de la totalidad que cierra todo discurso, que clausura todo posible disenso. En cuanto ficción de completud el significante “Brasil” pretende coincidir enteramente con su significado, estableciendo así una noción de transparencia entre líder y pueblo, entre poder y masa, para impedir que la mediación de los partidos políticos y su corrupción desvíen el buen curso del país.
El cielo es el lugar de la transparencia, la tierra el de la corrupción, Dios el sitio de la pureza, la ciudad el plano de la mezcla: el imaginario de Bolsonaro construye a un “Brasil” celestial que requiere a un liderazgo personal. Como tal, éste último exige la obediencia ciega frente a este singular poder que ha llevado al extremo la matriz del pastor. Tal figura, reproducida infinitamente en las diversas formas de gestión inmanentes al ejercicio del poder en la modernidad, encuentra un asidero radical en la experiencia de lo que tradicionalmente se ha denominado “fascismo”. En términos generales digamos que existe una diferencia entre el fascismo concebido como movimiento y el fascismo concebido como dispositivo. Ambos no son excluyentes, pero resulta importante diferenciarles. El primero es aquél que toma la forma de un movimiento político que puede abogar por la pureza, clausurando a la multitud en la forma de una totalidad cerrada sobre sí misma que le inmuniza o pretende inmunizarla de algún agente “exterior” que pudiera “contaminar” la pureza de dicha unidad. El segundo es un conjunto de dispositivos securitarios que han podido ser desarrollados y desplegados en el contexto de las sociedades neoliberales que funcionan produciendo terror en la textura social, abriendo diversas modulaciones de excepcionalidad jurídica. Desde una “intervención” de alguna potencia occidental sobre algún país árabe sin la legitimidad internacional, arguyendo que “se está con nosotros o contra nosotros”, hasta el cotidiano vigilar de cámaras de seguridad en algún mall de la ciudad.
En la actualidad, asistimos a la convergencia entre el fascismo como movimiento con la puesta material del fascismo como dispositivo. Y esto, porque el despliegue securitario neoliberal parece haber sido desbordado por el conjunto de la protesta popular que han devenido durante la última década. Desde las revueltas árabes o el 15 M se han venido desarrollando formas de resistencia frente a las formas de precarización neoliberal en las que esta singular racionalidad ya no goza de la “legitimidad” que pudo obtener a principios de los años 90. Así, frente al avance de la protesta popular las clases medias han recurrido a la defensa corporativa de siempre, reactivando para ello, al fascismo como movimiento. En cuanto tal, éste se apuntala en los dispositivos ofrecidos por la securitización neoliberal para llevarlos a su extremo: reactiva el poder de muerte tanto legal como ilegal y abraza un discurso propiamente racista que, sin embargo, ya no tendrá a la “raza” en su sentido biológico característico del siglo XIX y principios del siglo XX, sino que propondrá un esencialismo culturalista y religioso en el que el islam constituirá el objeto privilegiado de la exclusión.
A grandes rasgos, podríamos decir que el fascismo en su variante neoliberal funciona a partir de una nueva estética: la empresarial (se viste de terno, no de uniforme militar, incluso si su líder es militar su vestimenta es la de un civil); en segundo lugar, hace uso de una técnica: la movilización hacia la securitización total de la sociedad que producen nuevas formas de excepcionalidad jurídica (se trata de desplegar todos los dispositivos de seguridad por doquier, desde la cámara del mall hasta la milicia y paramilitares si fuera necesario) conduciendo todos sus esfuerzos a una sola cosa: el poder de muerte. En tercer lugar, articula los dos elementos precedentes con un clásico objetivo: hacer retroceder a toda protesta social destruyendo así a las diversas variantes de la izquierda para defender los privilegios de una clase media supuestamente amenazada. En cuarto lugar, deja de lado el biologicismo decimonónico y apuesta por un culturalismo esencialista en el que la religión asoma como el factor político fundamental. En quinto lugar, el fascismo en la época neoliberal puede ser entendido, sobre todo, como un productor de discursos de exclusión: “negros”, “mujeres”, “homosexuales”, “musulmanes” y todo aquello que irrumpa como disidencia del ideal masculino-soberano del poder, resultan ser objeto de persecución, discriminación y caza. Tales discursos se asientan en la configuración de políticas de la identidad que siempre funcionan como máquinas de guerra, dispositivos de exclusión en virtud del nuevo racismo culturalista mencionado en el punto anterior. Finalmente, y al igual que su antigua forma, el fascismo no prescinde de la democracia, sino que termina por apropiársela vaciándola de todo sentido y mostrando que hace mucho tiempo ya que la razón neoliberal había destruido a toda forma de democracia posible para privilegiar al único poder que realmente importa y que el fascismo se propone garantizar: el capital corporativo-financiero.
En efecto, como ha subrayado Wendy Brown, la democracia está hoy tomada enteramente por el capital corporativo-financiero y, en ese sentido, se halla enteramente destruida de su matriz clásica: la soberanía popular. Esta última, confiscada en el nuevo régimen de verdad instalado por el capital corporativo-financiero denominado “neoliberalismo”, se ha limitado a constituir un proceso de elecciones formales enteramente vaciados de toda dimensión deliberativa en que la toma de decisiones no se halla más en la veta popular, sino en las alturas inmateriales de la “hegemonía financiera” (Harvey).
A diferencia de Trump quien exhibe credenciales de empresario, Bolsonaro es un ex –militar que tiene redes al interior del ejército y que, sin embargo, asume una forma civil y democrática si quiere alcanzar la presidencia. Bolsonaro ofrece una variante del fascismo: securitización total de la sociedad, destrucción de cualquier noción de “pueblo” y, con ello, una concepción “pura” y excluyente de Brasil, diciendo “Mi partido es Brasil”. Su táctica de no asistir a los debates presidenciales resulta crucial: en ella se advierte cómo su acción consiste en producir la ilusión de que él está por sobre los partidos políticos estableciendo una relación directa para con el pueblo.
Un pueblo completamente subjetivado en la forma de una máquina de guerra, orientado a la restitución de la unidad inmunitaria denominada “Brasil” (Bolsonaro) o “América” (Trump). Un pueblo que goza, pero que ha perdido todo deseo, que trabaja en virtud de una composición afectiva precisa, pero que concibe al otro simplemente como un parásito, que marcha en las calles no para crear vínculos, sino para destruirlos y matar a mansalva (tanto en la elección de Trump como en la de Bolsonaro, hubo y ha habido redadas en diversos barrios de diferentes ciudades destinadas a matar).
Es muy probable que Bolsonaro gane en segunda vuelta. No sólo por la brecha porcentual que ha sido enorme respecto del candidato que le sucede (Haddad), sino porque la izquierda progresista insiste en un discurso orientado a la “razón” y a la legitimidad de la democracia. Mientras la izquierda le habla a un elector que poco o nada existe –puesto que sus propias políticas en las que ha aceptado la hegemonía del capital financiero ha terminado por destruir a toda democracia posible y en ello ha hecho de la ciudadanía un término fetiche, pero enteramente entregada a las lógicas del consumo- el discurso de Bolsonaro constituye una composición afectiva precisa que no requiere de la razón ni de una cruzada por la defensa de la democracia.
Bolsonaro pudo construir la ilusión de transparencia entre pueblo y líder, afirmando el lema “Mi partido es Brasil” donde “pueblo” se presenta como una sustancia nacional supuestamente humillada por la clase política tradicional y el “líder” funciona como un pastor que le recoge y protege de los corruptos. Bolsonaro es un pastor de excepción, es decir, aquél que pone en acción la apuesta de un poder benévolo orientado a la purificación del rebaño. Que ese rebaño se llame Brasil (Bolsonaro) o América (Trump) da igual. La clave reside en la producción de una ilusión de transparencia en la que se juega la obscenidad del lenguaje y la violencia de su acción: la fórmula ha sido tan simple como eficaz: pureza contra corrupción, liderazgo versus políticos, Brasil versus partidos. Toda mediación representacional vive de su excepción, mantiene su vigencia pero sólo como terror, implosiona a tal extremo que de sus formas sólo queda su violencia soberana.
Quien se enfrente al fascismo, incluso en su variante contemporánea, tendrá que entender que no son tiempos de explicación, sino de acción, que una izquierda que pretenda explicar largamente a sus electores las razones por las que ellos son mejores al resto, terminará en fracaso (es lo que pasó con Trump en EEUU). Al fascismo se lo enfrenta no simplemente con la razón, sino con el elemento que éste ha confiscado: la imaginación política. Volver a la historia de las luchas populares, a las imágenes de esas luchas, restituir para el presente la intensidad de epifánica de la insurrección, he ahí lo que el llamado “progresismo” anula, neutraliza, y despotencia, dejándole la cancha limpia al propio fascismo. Por eso, este último no puede ser nunca visto como una excepción a las condiciones actuales del capital, sino precisamente como su verdad más prístina, su propio reverso especular (para decirlo en “francés”: Le Pen es el reverso exacto de Macron y por eso hacen sistema). Necesitamos abrir la intensidad de una imaginación popular frente a la estetización destructiva operada por la maquinaria fascista. La única apuesta pasa por la revitalización de la imaginación popular. Sólo con ella podremos actuar en la dirección planteada por Roger Waters en un reciente recital ofrecido en Sao Paulo: “resistan al neofascismo”.